Lo que sigue son apuntes someros en torno a un tema que ha sido y seguirá siendo objeto de estudios rigurosos. Aquí apenas se rozan algunas de sus aristas, pensando especialmente en lo que significan para la vida cotidiana y, en particular, para ocupaciones tan intervinculadas como la edición de textos y el periodismo.
Entre la oralidad y la escritura median diferencias básicas: en la primera, por ejemplo, sobresale la improvisación, y la meditación en la segunda; pero esos no son rasgos estáticos: ambas los comparten en distintas proporciones, no son propiedad exclusiva de ninguna de ellas, aunque, según el caso, preponderen con mayor intensidad en una o en otra. Y nada minimiza, en ninguna de ellas, el peso de la actitud de quien se expresa.
En ese peso interviene la ética, ya sea por presencia o por carencia. Esta última campea en los afanes por falsear la realidad. Pero tal conducta no es nueva, ni fruto de las facilidades brindadas por la tecnología, en la que hoy destaca la llamada inteligencia artificial. En su empleo perverso —que ni de lejos la agota— se incluye la moda asumida como “posverdad”, de esencia tan vieja como la mentira.
Al hablar de efectos ocasionados por la soltura de la oralidad podría pensarse en lo más banal y hasta vulgar. Es el caso de rumores que empiezan por comentar que alguien es propenso a padecer trastornos estomacales y, tras una escalada de versiones, anuncian que ha muerto de disentería. Aunque en esos momentos esté de fiesta, dándose un atracón pantagruélico. Pero la oralidad ha sido fundamental en la existencia humana, empezando por la cultura misma y su permanencia a lo largo del tiempo. Y hay áreas geográficas y culturales en que la oralidad campea o tiene primacía.
Las alteraciones en la trasmisión oral no se deben solo a propósitos malintencionados. En Cuba, un héroe que fue dechado de honradez y sentido de responsabilidad escribió, en testimonio memorable, que en medio de un combate oyó un lema enardecido que alguien, a partir de lo que percibió en medio de disparos que no le habrían permitido oír bien, le atribuyó a otro héroe, no al que lo había dicho. Pasaron años antes de que se aclarase quién había lanzado aquel grito de lucha, que devino heráldico para un pueblo resuelto a no rendirse.
La demora en hacerse pública la aclaración tuvo en su raíz la modestia del verdadero protagonista de la consigna: guardó silencio en vez de reclamar un mérito que no necesitaba para realzar los muchos y sólidos que acumulaba en su vida. Tal reclamo, además, podían usarlo personas inescrupulosas contra la autoridad del revolucionario a quien se debe agradecer que la consigna pasara a la historia, no quedara en el olvido. Y, al hacerlo, tuvo el cuidado de puntualizar que la identificación del protagonista le había llegado por una información oral en la que presumiblemente influyeron los estruendos y las tensiones del combate.
No todo lleva el signo de lo extraordinario. También suceden hechos más o menos comunes. Pero quien asuma la responsabilidad de informar debe hacerlo con la mayor seriedad, no dar por seguro lo que requiera salvedades como “según se ha dicho”, “de acuerdo con las fuentes” o “así me lo contaron”.
No todo se puede confiar al oído y a la memoria, útiles y falibles. Ni vale reproducir acríticamente lo dicho por fuentes que no merecen confianza. Viene al tema la galopante confusión entre escuchar —prestar atención a lo que se oye— y oír, que puede ser un acto más o menos mecánico.
La lectura tiene sus propios mecanismos. El autor del presente artículo recuerda haber recibido con entusiasmo un libro que deseaba leer y le regalaron cuando planeaba un viaje de cientos de kilómetros, por lo que pensó que ese texto lo acompañaría en el ómnibus. Con sus manías de editor, llevó un bolígrafo para hacer marcas y anotaciones; pero pronto se percató de que eran más los señalamientos de erratas y pifias gruesas que los hechos para aprovechar mejor la lectura.
Tantos y tales eran los errores, que llegó a una conclusión: aquel libro aún no se había escrito. Sus páginas contenían la transcripción, hecha por el propio autor —o, lo más probable, por una secretaria— de lo que él dictó directamente o grabó en un dispositivo. Mecanografía e imprenta por medio, el saco virtual de un disco informático se volcó, sin las debidas correcciones, en una gran cantidad de papel. ¿Cuánto le costaría al país?
La evidencia del procedimiento empleado se apreciaba en el modo como pasaron a las páginas del volumen determinados giros: entre ellos, uno del que aquí se cita una muestra, de memoria, pero —si no literalmente, para no buscar y volver a sufrir páginas poco edificantes editorialmente— con apego al texto: “El ministro se había venido con el embajador estadounidense”.
No era un caso aislado, ni se trata de negar la posibilidad de que lo dicho en esa oración hubiera ocurrido. Pero el sesgo nada erótico del libro no sugiere esa posibilidad, que le daría el sentido que en el español de Cuba —no en el de otros países— tiene la forma refleja de venir. Reiterada de varios modos a lo largo del texto, la prueba venía obviamente de una transcripción mecánica de lo que sí tendría sentido en el contexto: “El ministro se había avenido con el embajador…”.
Días después de la esforzada lectura de aquel libro “no escrito”, el articulista se topó con el director de la Editorial correspondiente y, al expresarle su preocupación, recibió una respuesta que lo dejó perplejo: “La Editorial no ha publicado ese libro”. Ante eso, ¿qué añadir? ¿Estaría ante el indicio de una edición pirata con sello falso? No hacía falta sospechar tanto para deducir que se trataba de una evidente carencia de profesionalidad.
A menudo aquellas erratas hablaban de falta de oficio, y del hecho de que el español es lengua de encabalgamientos, a diferencia de los idiomas monosilábicos, en las cuales se marca ostensiblemente la separación entre sílabas. Las convenciones que se emplean para transliterar textos de esos idiomas pueden desorientar al público hispanohablante.
Sucede, por ejemplo, con el nombre vietnamita Nguyuen, que visto en español parece tener dos sílabas (gu-yen), al no haberse transliterado con apego a su pronunciación: algo así como Nuen, con una ene nasalizada que aquí no se intenta representar. Ignorar esos datos ha tenido su consecuencia, fuerte como un pelotazo salido del bate de un gran jonrronero, en la pizarra de un estadio cubano. El desaguisado se corrigió cuando ya se había hecho notar en la televisión: N. Guyen Van Troi.
En español, errores como los antes citados se asocian con la desatención del enlace acústico entre sílabas, que funciona en el habla cuotidiana, no solo en la métrica poética, para la cual las sílabas de los versos no se cuentan de acuerdo con las normas gramaticales, sino atendiendo a cómo se realiza la pronunciación. Así, el verso inicial del poema de Rubén Darío “Yo persigo una forma” es alejandrino: tiene catorce sílabas métricas, aunque gramaticales tenga diecisiete. Quizás sea aconsejable verlo:
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo,
Partición gramatical:
Yo per si go u na for ma que no en cuen tra mi es ti lo,
Partición según la métrica poética:
Yo per si gou na for ma que noen cuen tra mies ti lo,
Ese “fenómeno” se aprecia también (¡y de qué manera!) en el habla diaria. De ahí estragos que en una conversación podrían equipararse con el equívoco ya citado sobre un ministro y un embajador. A partir del testimonio de colegas, el presente artículo aportará algunos ejemplos de estropicios que han pasado a textos impresos.
En una entrevista que se le hizo, Lino Betancourt apareció hablando supuestamente del trovador “Nenén Rizo”. Pero el entusiasta y bien informado musicógrafo no podía cometer semejante dislate. La responsabilidad fue de quien hizo la entrevista y no se preguntó: “¿Quién será ese trovador de nombre tan raro?”. Si hubiera hecho una búsqueda elemental, habría sabido que se trataba de Nené Enrizo.
Un segundo testimonio concierne a otra entrevista. En ella, un conocedor de la obra martiana apareció diciendo que José Martí era Alterio. Alguien ajeno a la poesía de un autor que se supone básicamente conocido en el país, tal aserto pudo haberlo hecho pensar, digamos, en la existencia de algún parentesco entre el actor argentino Héctor Alterio y nuestro Martí.
Pero nada tenía que ver con eso lo dicho por el entrevistado, quien parafraseó la estrofa final del poema XVII de Versos sencillos, en la que el poeta declara: “¡Arpa soy, salterio soy / Donde vibra el Universo: / Vengo del sol, y al sol voy: / Soy el amor: soy el verso!”. Al responderle a quien lo entrevistó, el entrevistado dijo: “Martí es salterio…” y, como la ese final de es y la inicial de salterio forman una sinalefa, erróneamente el entrevistador o entrevistadora oyó o interpretó: “Martí es alterio…”, no el salterio con que él se identificó.
Quien hizo la entrevista enlazó desconocimiento de la poesía martiana, y más, con indolencia, y no comprobó lo dicho por el entrevistado. En ese caso, que recuerda lo de Nenén Rizo, sustituyó vibra por brilla, lo que empobrece el sentido, porque la superficialidad del brillo no equivale a la profundidad de la vibración. ¿Será que en la improvisación, y prisa, de sus respuestas el entrevistador dijo brilla y no vibra?
Razones hay para suponer que no lo hizo; pero, con un conocimiento básico de la poesía de Martí, un elemental sentido del deber profesional y una dosis de curiosidad cultural siempre aconsejable, quien lo entrevistó habría revisado mejor la transcripción de la entrevista y, si no quería hacer el cambio por su cuenta, habría discutido con el entrevistado qué poner. Difícilmente él habría rechazado mantener lo escrito por Martí.
Tales “minucias” remiten a un hecho de fondo. Respetar a la persona entrevistada no es transcribir y publicar mecánicamente lo que ella dijo o se cree que dijo, sino conseguir algo fundamental: que el texto sea veraz y no haga quedar mal a esa persona. Quien hace una entrevista debe tener el oficio necesario para conservar el sesgo de oralidad que habrá tenido el discurso original, y librarlo del abuso de repeticiones y otros vicios y, sobre todo, de expresiones y giros que en último caso apunten a probar que quien fue entrevistado no merecía serlo.
El trabajo editorial no es solo responsabilidad de quien cobra por hacerlo: empieza en quien escribe el texto y, ya sea original suyo o transcripción de lo dicho por otro, debe procurar que el resultado de su labor sea el mejor posible, lo más profesional que esté a su alcance. Del grado de ese alcance dependerá en gran medida la calidad de la escritura. Eso, que es fundamental para cualquier publicación, quizás lo sea de manera particular en el periodismo, por la rapidez o urgencia con que a menudo se debe ejercer.
A todos los autores les haría bien dominar los mecanismos, las exigencias y la práctica del quehacer editorial. Un editor sabio le contó a este articulista su experiencia con un académico de gran prestigio en ámbitos docentes e investigativos, quien entregó un texto a la revista que él, el editor, dirigía. Por distintas causas la publicación demoraba, y el autor —no recuerda el articulista si para hacerle algún arreglo o para retirarlo de la revista— le pidió el texto al editor, quien se lo hizo llegar con el debido respeto.
Pero el autor se sintió ofendido y no tardó en responder: “No solo no ha publicado el texto, sino que me acusa de pesado”. ¿Habría algún motivo para semejante acusación? No viene al caso saberlo, y el asunto era mucho más sencillo. Acaso con prisa, y dando por sentado que solamente se leería en el equipo de redacción, junto a citas extensas el editor había escrito “Sangrar”, pero el autor, quizás de vista ya cansada por los años, y no familiarizado con indicaciones de ese tipo, leyó “Sangrón”.
Además de reiterar que este artículo no podría ni ha pretendido ser exhaustivo, se debe insistir en problemas como las erratas, y añadir verdades de este carácter: así como la comunicación escrita plantea sus propias exigencias, la oral requiere tener el cuidado necesario para, sin incurrir en afectación, expresar las ideas con exactitud y, si es posible, con elegancia. Vale para los medios de comunicación, foros u otros encuentros de diversa índole, o diálogos ordinarios. El tema da para más, para mucho más.

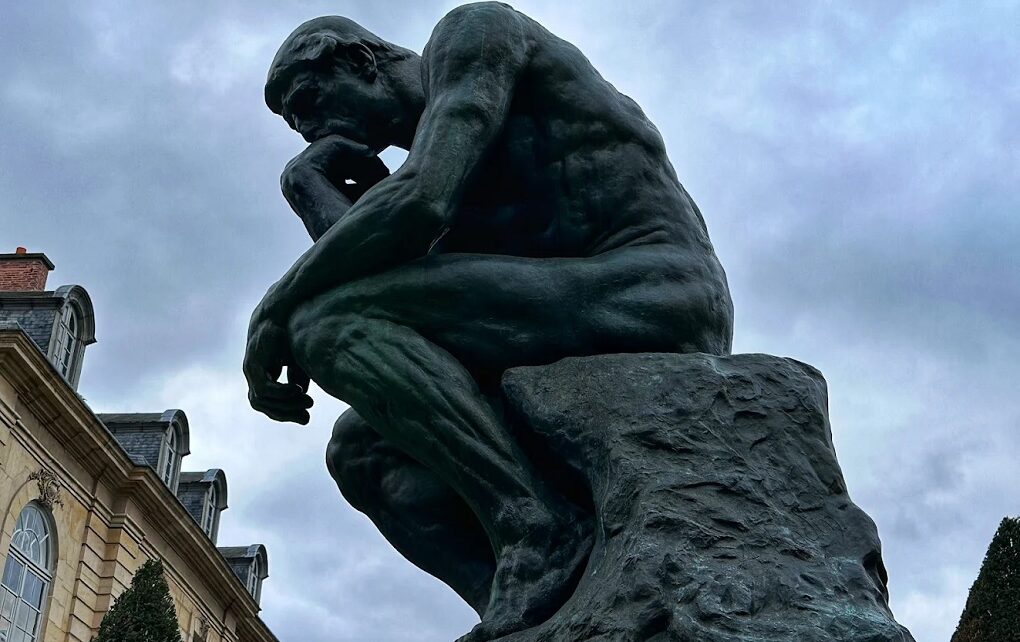
Gracias, Luis. Un abrazo