Rita Karo quería sentirse útil. Superó sus fobias y se fue de voluntaria al centro de aislamiento para sospechosos de la COVID-19 que radica en el Hospital Salvador Allende. En el poco tiempo de descanso que le dejan las intensas jornadas de trabajo, la estudiante de quinto año de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, se dedica a escribir.
A través de la sección Miradas de la revista Alma Mater, exclusiva para las redes sociales de la publicación, Rita cada día devela la identidad de un miembro del personal de salud o de los voluntarios que comparten rotación con ella. Cada día nos regala, también, un poco de la personalidad de quienes la acompañan, cuando en estos tiempos de nasobuco el alma se deja entrever en una mirada.
Cruzar los brazos no es una opción
Por Rita Karo

He llegado a un centro de aislamiento, en el mismo corazón de La Habana. Un lugar en el que nunca había estado, y al que tampoco me interesaba visitar antes. Voy a ser sincera, toda mi familia es médico y estar en un hospital es casi una pesadilla para mí.
Sobreponiéndome a esa reacción casi visceral, hace unos meses me propuse como voluntaria de la Universidad de La Habana para colaborar con la atención a los pacientes sospechosos de la COVID-19. Pensé que sería útil y, además, un digno homenaje a mi tropa de valientes familiares. Pensé que apoyar al personal médico era sentirme en la piel de los colegas de mis padres.
Algunos amigos y yo seríamos voluntarios en las becas de la Universidad. Una decena de estudiantes internándonos en Alamar o Bahía: podríamos no coincidir con casos positivos durante los 14 días de voluntariado en el centro, o estar a pocos metros del “bicho”.
Pasaron los días, la lucha contra el nuevo coronavirus se fue intensificando y algunos amigos formaron parte de la batalla al laborar en centros de aislamiento. Ayer me tocó a mí. El destino fue creativo: junto a otros voluntarios, me necesitaron en el Hospital Salvador Allende.
Estamos en la línea de fuego. Se siente la tensión y, por momentos, el miedo de que algo pueda ocurrir. En la sala donde trabajamos hay diez pacientes con sospecha, algunos asintomáticos, otros con tos o estado febril. Seguramente no medimos la noción del peligro —o sí— pero sentimos que es nuestro deber ser útiles. Habrá quienes se preguntarán si vale la pena arriesgarse por otros. Yo… nosotros, creemos que sí.
Hoy estoy durmiendo en un cuarto de hospital. Vestida de verde a toda hora. En un lugar del que preferí alejarme al seleccionar una carrera universitaria. En la facultad donde mi mamá estudió un año de Medicina, hago mi humilde aporte a lo que, por años, mi familia ha dedicado tiempo y vida. Cruzar los brazos, no es una opción.
***
César, el residente

—¿Qué sucede ahí? ¿Todo está bien?
—El ventilador no quiere arrancar, pensamos que está roto.
Fueron las primeras palabras que cruzamos con César al llegar a la sala “José Antonio Echeverría”. Sin vacilar un segundo se dirigió al cuarto de médicos y reapareció con una herramienta, de esas que hacen juego con cualquier tipo de tornillos.
—Efectivamente, no tiene grasa.
César, a sus 27 años, es residente de Ortopedia en la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende”; un tipo jovial, un isleño de buen carácter. Hace tres años vive en La Habana. Por cosas de la vida, el coronavirus lo arrastra a permanecer más tiempo en un pabellón hospitalario que en su habitual cuarto de la residencia estudiantil, a metros de donde asume el rol como médico de la sala de respiratorio.
Aquí lo tenemos como el “manitas” de la brigada. Habrá que imaginar si coloca un hueso o rectifica estructuras óseas con la misma facilidad con la que arma y desarma un equipo electrodoméstico, o inventa un sistema más eficaz para colocarlo luego.
En las mañanas reportan los resultados de los PCR realizados el día anterior. El doctor César agarra el bolígrafo que le cuelga del bolsillo de la bata y anota, en la palma de su mano, los indicadores de paciente negativo. A pesar de su juventud, se le desprende la seriedad atribuida a un galeno experimentado, quizás por el aura que recibió al andar, desde pequeño, por los pasillos de los hospitales junto a su madre enfermera y su padre médico.
Durante los meses en cuarentena ha permanecido entre salas y pabellones de la Covadonga y de centros de aislamiento. Esta es su tercera rotación, se le ve desenvuelto, en un entorno natural. Tras pasar visita a los pacientes —muchos menos que hace un par de meses— te lo encuentras con una sonrisa en la mirada al despedir a los negativos.
Por momentos, te lo puedes encontrar en la mesa de evoluciones, reparando algún objeto ocioso, o colado en el pantry echando una mano en el fregado, sin olvidar el par de regaños que nos hace para que estemos alertas.
***
Yolanda espera en casa

Desde un cuarto de hospital, Oscar Naranjo maldice cien veces la hora en la que Yolanda le preparó aquel plato de espagueti. En su hogar del municipio de Centro Habana, hace dos noches ambos compartieron la receta que trajo como consecuencia la inesperada estancia en una sala para sospechosos de la Covadonga.
A causa de unos malestares de estómago, y por desgracia de estos tiempos, Oscar asistió al consultorio médico con la disnea habitual de un paciente asmático. La firma de la doctora, sin vacilar, sentenció su traslado a un centro de atención para descartar el posible contagio con COVID-19.
Cuando llegó a la sala “Echeverría” se expandió el rumor de su ingreso: el profesor de Historia de la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende” era un paciente. Él, maestro al fin, no vaciló en preguntarme si yo era una de las periodistas que narraba los episodios en el pabellón.
–Leí los textos esta mañana–, comentó a Andy (mi compañero de faena) y a mí cuando repartíamos el desayuno. Mientras nos alcanzaba un vaso para que depositáramos la leche con chocolate del amanecer, nos confesó que tenía curiosidad por saber quiénes eran los reporteros.
La habitación de Oscar tiene vistas hacia un pequeño parque. Lo sorprendo durante un descanso, para confirmar la información que además de profesor, es un artista. «¿Alguna vez has visto obras realizadas con alambre telefónico?», me pregunta.
—Comencé a tejer alambre en los años noventa. Nada de lo que hago lo puedo dibujar, y tardo muchísimo tiempo en componer una imagen y en seleccionar los colores.
En la pequeña pantalla de un móvil, y a una distancia de dos metros, me enseña su arsenal de obras, exposiciones y su puesto de artesanos en el Paseo del Prado. Los “tejidos de alambre a mano” —como le llama a su innata técnica– revelan los rostros del Che, de Martí, las estampas del Morro y la casita de la Calle Paula, en la Habana Vieja. «Por cierto, si te haces una foto, puedo tejer tu imagen. Lo que necesitaría demasiado alambre verde», bromea.
Antes de caer la tarde reportaron los PCR realizados el día anterior. “Oscar Naranjo: negativo”. En ese momento, recordé las palabras de la mañana, escondidas tras un nasobuco: «Llevo tres meses en cuarentena. Lástima la falta de aire y el malestar de estómago. La situación no nos permite hablar con soltura, pero cuando pase todo, llámenme. Ahora, Yolanda me espera en casa. Ella siempre está en primera línea».
***
Lissette, la doctora

Confieso que, por momentos, imagino cómo la salud pública cubana se va a bolina. Más bien es una preocupación que proviene del marco familiar, colmado de médicos: según mi abuela ya no se le exige tanto a los estudiantes de Medicina; ella considera que algunas asignaturas no son tan abarcadoras como hace 40 años. También escucho las inquietudes de mi madre respecto a la sostenibilidad de un sistema de atención clínica que tiene que lidiar con la despreocupación de algunos de sus profesionales y la falta de compromiso con lo que hacen.
Sin embargo, con permanecer apenas cinco días en una sala de atención para sospechosos de la COVID-19, dormir y convivir junto a enfermeras, estudiantes de medicina y médicos, me ha devuelto la esperanza. Quizás no todo está perdido.
Lissette dice que si está más de una semana en su casa se aburre. Cuando gran parte del personal médico ha rotado un par de veces, desde que se desató la pandemia en la Isla, ella suma ya cuatro vueltas. De hecho, su cumpleaños la sorprendió en el aislamiento, pues nada es más importante que hacer el trabajo para el cual uno está diseñado.
La doctora Lissette tiene 25 años. Uno más que yo. No puedo creerlo. Los primeros días en la Covadonga permaneció algo distante, seria, como marcando una diferencia entre nosotros y ella. Para nada engreída. Por cierto, solía decirle “doctora” en señal de respeto, ahora solo la llamo por su nombre. Aquí no somos médicos o estudiantes de la Universidad de La Habana. Somos un equipo. Una pequeña familia que va adquiriendo forma mientras corren los días.
Ayer la vi toda vestida de verde: pijama, sobrebata, gorro, guantes, estetoscopio. Nos mudaron de sala y el número de pacientes ha aumentado. Su mirada tras los lentes y el nasobuco me dio mala espina. Es cierto, la situación es más tensa aquí: más pacientes, casos más complejos, más camas ocupadas, más precauciones a tener en cuenta.
A modo de aliciente, comenta que ni de cerca se parece al primer mes de la pandemia, cuando en una sala coincidían casi 30 camas, y la prevalencia del virus iba in crescendo. «Las evoluciones a veces nos tomaban hasta las dos de la tarde». Los “de pie” son a las 7 de la mañana, a veces antes; y hay noches en las que bastan solo un par de horas para descansar el cuerpo, pues el pase de visita comienza alrededor de las 10 de la mañana.
Un médico de sala no solo se enfrenta al coronavirus, sino a cualquier dolencia que presenten los pacientes. El paso por los pabellones de sospechosos define el futuro traslado a una sala de positivos o el esperado retorno a casa.
En ese pabellón, Lissette lidera la atención clínica y la evaluación de los ingresados. En un día, la cifra de pacientes puede variar de cero a doce. Ingresos, PCR, resultados, exámenes físicos, altas, más ingresos, pueden conformar una rutina que se extiende durante catorce días de guardia permanente; luego catorce días aislada en un centro, catorce días más en casa y, posiblemente, repita el ciclo.
Si me preguntan por el futuro de la medicina cubana, ahora puedo decir: Lissette.
***
Alejandro, el Ruso
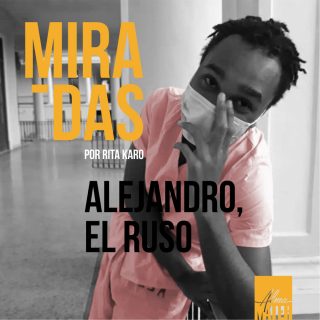
En la brigada de la sala Julio Antonio Mella todos tenemos en común ser hijos y nietos de médicos o enfermeras. Creo que, huyendo de continuar un legado en la salud pública, hemos regresado, inevitablemente, al hábitat de nuestros progenitores.
Alejandro es uno de nosotros, quien demuestra que ejercer el oficio de idealista —en pleno siglo XXI— puede llegar a ser más que una utopía. Él piensa que ayudar es la mejor manera de ser felices. Desde nuestra llegada al Hospital Salvador Allende, como voluntarios, recibió el apodo de “Ruso” por su peculiar modo de estudiar el idioma a cualquier hora y en cualquier rincón de la sala. Cada vez que tiene una oportunidad, agarra un libraco de Historia Rusa y repasa contenidos. «Intento entender y aprender las palabras que desconozco», dice en su característico tono bajo y pausado.
La constancia es uno de sus rasgos. Estudia Lengua Rusa en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Su precepto —a los 21 años— es que el dinero no vale más que una buena acción. Y no es mera teoría. Una de las razones por las que Alejandro está aquí es porque sentirse útil es una de sus pasiones, y porque tiene como filosofía de vida hacer el bien; sin distinción, sin miedos ni reparos.
Bob Marley suena en uno de los móviles. Limpiamos los pasillos que rodean la sala. Camila, una de las voluntarias —su compañera de trabajo— lo agita para que le alcance un cubo con agua, y que exprima la frazada y busque detergente; también, le dice que me pregunte dónde encontrar una bolsa de nylon negra, y que traiga más agua y más cloro. Alejandro ejecuta y no se queja. «Ella es una intensa», susurra y sonríe.
Cinco y media de la tarde. La sala está limpia. El sol nos hierve bajo un abrasador traje verde. El ruso saca el móvil para comprobar si Eliany está en línea e intercambiar palabras en cirílico, desde el WhatsApp. La meta de aprender diez palabras diarias es perentoria y utiliza cualquier vía para ello.
Una listica a lápiz, resguardada en la primera página de un libro, contiene verbos rusos para casos específicos… Me explica de qué va.
Camila interrumpe:
—Vamos a limpiar el cuarto de la cama 8…
***
Jorge y un cumpleaños feliz

«Les envío este mensaje con la intención de agradecerles todo lo que han hecho por mí desde que me sorprendieron en la parte trasera de este pabellón, hasta las 12 de la noche, donde culmina mi cumple. Tal vez no me crean, pero este es el mejor que he tenido, por el simple hecho de haberlo pasado junto a personas que de verdad valen la pena. TODOS han hecho que este pedazo de cuarentena sea mucho más que inolvidable, mucho más que increíble», escribió Jorgito antes de irse a la cama.
Jorgito es estudiante de cuarto año de Medicina en la Facultad Calixto García. Una característica tonalidad rojiza en la piel lo hace lucir como avergonzado por todo. Su mirada pícara nos acompaña durante las horas nocturnas de juegos de dominó, aunque esconda su rostro detrás de un nasobuco y una gorra negra.
En las mañanas comienza su faena, después de avivarse tras perseguir el rastro del olor a café que inunda el pasillo de la sala. Para pasar visita a los pacientes cubre su cabello castaño con un gorro verde, se coloca los guantes y se amarra la sobrebata. Luego, interroga sobre antecedentes de enfermedades crónicas o familiares, y respecto al estado general. Discute con Pupo sobre el caso. Sacan sus propias conclusiones. Escribe evoluciones en la mesa de trabajo. Pronto estará de cumpleaños.
Es 12 de julio, Alejandro, Camila y Yelena alistan en la enfermería los últimos detalles para la celebración. Un bulto de papeles viejos fueron transformados en cadenetas, y las páginas de un bloc de notas lucen, en tinta azul, un “FELIZ CUMPLEAÑOS, JORGITO”.
Los doctores llegan corriendo al portal con las manos abarrotadas de galletas, dulces y pomos de refresco. Laura carga el cake, mientras Pupo entretiene a Jorgito en una suerte de inoportuna crisis existencial, lejos de la vorágine del festejo sorpresa.
Carteles, cámaras listas, luz apagada. Doce de la noche. El cumpleañero, ajeno a todo, irrumpe en medio de la oscuridad y una fiesta de flashes lo deja petrificado de la emoción.
Durante el día, una oleada de regalos llega a la sala. Mientras, lo importuno un poco para conocer más de su vida, él, curiosamente, me pregunta: «¿Sabes bailar tango?». Ante mi negativa, Jorgito suelta: «Pues te enseño».
Antes de irse a la cama, nos escribe.
***
Camila, alma de abogada

Comienza el día a las 6 y 45 a.m. Camila duerme. Su faena inicia un poco más tarde que la mía. Tiene el encargo de limpiar la sala, los baños, los pasillos, los cuartos y la enfermería. A veces se pasa todo el día disfrazada, como si tuviese la misión de invadir Marte; por cierto, hoy es martes; sobre su cuerpo coloca más de 10 libras de ropa, entre sudor y tela. En esas condiciones, caminar con las botas de agua le da un tumba’o guaposo.
Y sí, tiene terror cuando pasa por las habitaciones de los pacientes: es de nosotros quien entra en mayor contacto con los sospechosos de la COVID-19. Echa cloro. Cambia la colcha. “Esta es la frazada de los pacientes”, especifica.
Como compañero de trabajo tiene a Alejandro, el Ruso. Desde hace una semana él se queja de las exigencias de Camila. No lo dice en mala onda; en realidad, de no ser por ellos la sala no brillara tanto. Son la razón de que alguien comentara hace un par de días: “Caballero, aquí no huele ni a hospital”.
Todos le tenemos un cariño especial. Quizás porque es la más pequeña del grupo la mimamos un poco. Pupo le toma fotos y en la noche hablan como amigos de toda la vida, aunque se conocieron, como todos aquí, hace tan solo una semana. En las tardes, cuando terminan los trabajos fuertes y el futuro médico llena historias clínicas, Camila se dedica a “roncar” en su cama.
Se le empapan los ojos cuando piensa en su familia, y en lo mucho que le urge abrazar. Sin embargo, aquí no se puede. Creo que nunca nos hemos saludado de besos y abrazos. “Ya habrá tiempo”, pienso. Y todos planificamos vernos tras el aislamiento, especulando ser “los nueve sobrevivientes, los nueve del Mella”.
Sala Mella. 4 p.m. Suena el teléfono. Zuneya, la enfermera, atiende:
-Buenas tardes, ¿me puede comunicar con Camila?
-Camila, te llaman.
-Sí, dígame -contesta extrañada. Ni su familia ni ningún amigo conoce el teléfono de esta sala.
-Camila, te habla “Urgente”, una lectora de Cubadebate. Yo soy cristiana, y te cuento que todos los días rezo por ustedes. ¡Manténganse fuerte!
Camila, a quien diré amiga, tiene el poder de aunar todas las energías del grupo. Posee la resolución de una abogada y la ternura de una niña. Producto de chistes que nadie entiende, solo ella, terminamos contagiados con sus carcajadas; a veces, callamos de la vergüenza, cuando sus ojos se vuelven sentenciosos.
***
El diario de Andy
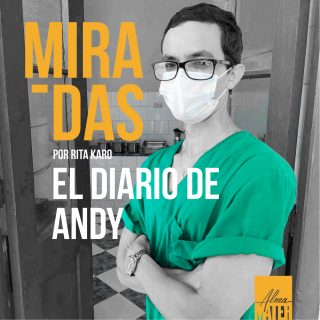
La máquina de fumigación pasa a las 6:30 a.m. Un humo tóxico, mezclado con rocío, inunda el cuarto. En una esquina de la habitación, caliente y vaporosa, se agita un ventilador pendiendo de la litera. El Ruso y Camila duermen. No se enteran de la alarma de Andy. La alarma suena y él solo ha dormido cuatro horas desde que cerró su laptop: una entrada diaria, una crónica y las historias de una sala en Cubadebate.
Suena el teléfono. Andy empuja el carrito del pantry por enésima vez en el día. Hoy le toca repartir la comida, mientras yo me dedico a fregar y servir. Decidimos alternar las tareas para aligerar el trabajo. Al teléfono está Urgente, una lectora de Cubadebate. Llama para decirle a Camila que afuera hay quien lee el “Diario de la Covadonga”, y que pone toda su fe para que las cosas nos salgan bien.
Urgente sigue las historias en la columna que Andy escribe sobre la tropa de la sala Mella, y la labor que ejercemos en la lucha contra la COVID-19 como médicos, estudiantes, cubanos, voluntarios, humanos.
—¿Qué te dijo?—, le pregunta Andy a Camila mientras tomamos el café de la tarde. Saca el móvil, anota. Piensa. Agarra gorro y guantes para repartir la merienda.
Él siempre tiene un dulce “buenas noches” para los pacientes; una sonrisa tras el nasobuco o un “¿desea algo más?” se imponen en su rutina. Aquí en el Mella hay pacientes de todas las edades y procedencias. Ellos están temerosos, solos, alejados de sus familias. Nosotros tenemos miedo. Andy también tiene miedo; y eso lo empuja a escribir.
Se esconde en el umbral de la puerta cuando pasa algo triste con algún paciente o cuando lamenta no despedirlos: «¡Coño, no vi a Felipe!», exclamó el día del traslado del paciente de la cama 12 hacia el Clínico de 26. «El viajero de la cama 18 estaba llorando, Rita, me da lástima», me dijo preocupado hace unos días.
En estos momentos esboza una sonrisa forzada, cuando en realidad quisiera largar una lágrima. Si tiene algo malo y bueno a la vez, es que sufre la pena ajena. La sufre tanto que a veces lo lastima más a él.
En la noche, generalmente, se arranca el enorme pijama verde de su cuerpo. Saca la laptop y escribe. Se ha pasado todo el día tomando notas. Tirado en una silla en la terraza, apoyado en la meseta del pantry. Persiguiendo a Jorgito o a la “seño” Zuneya para que aporten algo nuevo a sus textos.
Hoy me tocó el brazo como a las dos de la mañana. Medio dormida, escuché de lejos, como de ultratumba:
«Revísame el texto antes de mandarlo».
“Día 8: El teléfono del Mella tiene la capacidad impertinente de sonar a cualquier hora del día…”, enunciaba el inicio del texto, con el sonido imaginario del “ring ring” me acabé de despertar.
***
Pupo, doctor “Simpatía”

Cuando eres estudiante de Medicina tienes como afición conseguir el mayor registro de patologías extrañas, los casos más insospechados y la distribución de órganos más singular. A menudo, Antonio Pupo especula de sus experiencias raras en las salas del Hospital Calixto García, donde cursa el cuarto año de la carrera.
En el pabellón Julio Antonio Mella los horarios fluctúan para el personal de salud: la entrada de pacientes ocurre lo mismo a las nueve de la mañana que a las diez de la noche; a veces, en las madrugadas, una ambulancia arriba con la misión de interrumpir el descanso. Aquí tenemos dos médicos graduados, e igual número de estudiantes. Lissette, Jorgito, César y Pupo arman un equipo, y se distribuyen las cargas de trabajo. «¡Llegó un paciente!». Al anuncio de la enfermera Laura, ellos asumen.
Si Camila, la estudiante de Derecho, es el alma de nuestro grupo de voluntarios, Pupo contribuye a que los chistes protagonicen el día. Gracias a él, la estancia y las malas noticias duelen menos.
«¡Buenos días, mi aguacate favorito!», dice siempre al verme lucir el traje verde. Para Pupo todos resaltamos por algún atributo; lo mismo hace con sus amistades, con quienes habla casi todos los días mediante videollamadas.
Examina en las mañanas a los pacientes, y luego escribe en sus historias clínicas. Después, interroga a los sospechosos de la COVID-19. Tiene la habilidad de establecer empatía y confianza, incluso con aquellos que se mantienen reservados ante cualquier dolencia, sintomatología o adicción.
Trabajar en una sala es extremadamente complicado: «Para ser médico hay que tener tremendo corazón e hígado», comentó Andy, luego de que un paciente movilizara a la sala, a raíz de una crisis. Pupo los tiene.
A diario, un “¿Te ayudo en algo?” o un “Dale, friego yo” de Pupo intentan aligerar el peso de mi trabajo en el pantry. Él tiene el don especial de preocuparse por todos. El mínimo malestar en el cuerpo hace que atraviese los extensos pasillos de la sala para alcanzarme algún medicamento de su arsenal farmacéutico. En estos días se ha convertido en una especie de curandero, al preparar agua con sal para mi garganta irritada: «Tómalo, te va a mejorar», indica ante mi expresión de rechazo al brebaje.
La fotografía es uno de sus pasatiempos favoritos, el registro gráfico de la tropa crece porque él —como paparazzi— captura cada instante aquí vivido. En las densas tarde del hospital, los Tik Tok junto a Camila nos hacen sonreír.
—¿Puedo ir el día de tu tesis?— pregunta, y agrega que irá todo “sexy” con su uniforme de estudiante —¡Te llevaré de regalo un ramo de girasoles!—
Pupo me había reclamado por no contemplarlo entre los primeros protagonistas de estos perfiles. Jocosamente me pidió que escribiera bastante sobre él. No lo había hecho con anterioridad porque me preocupaba no lograr captar en estas letras —entre varias de sus virtudes— esa alegría que se le desborda. Sin embargo, creo que todavía me queda mucho por escribir de nuestro doctor “Simpatía”. Un solo texto no es suficiente para todo lo que quiero contar sobre él.
***
Zuneya, mamá gallina

Una sonrisa nos da la bienvenida en la sala Mella. Apenas instalados en nuestras habitaciones, la “seño” Zuneya nos brinda las modestas comodidades que ofrece un hospital para la prolongada estancia de catorce días como voluntarios. Un televisor, una hornilla eléctrica, un refrigerador para compartir entre todos, el baño —lugar donde, desde el primer día, desafinaríamos bajo la ducha—, una tendedera improvisada y la reserva de especias, sazones y café que pusieron a disposición las tres enfermeras.
Zuneya es enfermera voluntaria. Desde la Covadonga recuerda su habitual faena en el Hospital del Rincón, en el Santuario de San de Lázaro, y las primeras vueltas en las salas del Allende, atendiendo a pacientes y sospechosos de COVID-19. «Se trabaja mucho», dice. Cuenta que estuvo en la Zona Roja, pero que algunos achaques entorpecen por momentos la agilidad que amerita su profesión.
No se le escapa un detalle. Sabe de cada paciente lo que demanda y padece. Cuando inicio mi jornada de tareas, con la escasa luz del día, Zuneya ya luce su “traje de campaña”. Con un tono dulce me recuerda: «El señor de la cama 10 quiere jugo, y la señora de la 8 no toma leche».
En casa la esperan dos nietas preciosas, de las que hace alarde. «Mis nietos son mi vida», dice mientras me enseña una foto de las gemelas y otro pequeño de cuatro años. Las mellizas van a la sala donde trabaja su mamá. Y se disfrazan de enfermeras: gorros, guantes, nasobucos, y arrastran un carrito por los pasillos inventándose curas para los pacientes. En los ojos de Zuneya se nota el orgullo y la nostalgia por abrazarlas.
Hace un par de días, parte del equipo de trabajo de la Mella salió por la televisión. Zuneya —entre sollozos— dice que está muy orgullosa de nosotros, de lo que hacemos. Nos acompaña a la hora del café de las tardes, nos alcanza los pijamas y captura con su móvil las estampas de estos días en donde todos somos una pequeña familia y ella se interpreta su rol de mamá gallina
***
Adrián, el coordinador

Irrumpe en la sala. Doce del mediodía. Afuera el sol raja las piedras. «Se me rompieron los tenis, caballero», dice Adrián, luego de una jornada de gestiones entre terapia, la beca, la dirección y las salas donde trabajan los voluntarios de la Universidad de La Habana.
Adrián Alejandro es profesor en el Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (INSTEC). Su función es conectar los grupos de voluntarios y gestionar sus necesidades. El primer día en la Covadonga lucía un atuendo deportivo: tenis, jeans, pullover… La frente sudada y el bronceado en la piel revelan las huellas de su trasiego de un lado a otro del hospital.
“¿Qué les hace falta?” “¿Qué vino de almuerzo?” “¿Tienen todos los materiales de trabajo?”, son sus preguntas de rutina a diario. Acá le decimos El Coordinador. Siempre está al tanto de todo.
En el amanecer arranca con su toalla al hombro, ojeroso. Un vaso de leche con chocolate le devuelve el alma al cuerpo. Enseguida toma la agenda y sale a gestionar las necesidades de las brigadas.
Adrián Alejandro estudió Radioquímica. Durante el día nos explica sobre las disoluciones de cloro y cómo debemos mezclar las sustancias para que no sean tan corrosivas.
Anoche, mientras nos hacían una entrevista para Radio Rebelde, Adrián comentaba sobre lo similares que son todos los estudiantes de la universidad y su aula, en la Facultad de Nucleares. Su baja estatura y carisma, aún no lo diferencian del resto de nuestro grupo. Pero se hace singular por el empeño para lograr las cosas y mantener la satisfacción de los voluntarios y la institución hospitalaria.
Rara vez lo encuentras en la sala, vestido de verde. Él es el canal entre las salas Muñoz y Mella, el vínculo durante la faena diaria de esta parte de la tropa de la “uache” con los otros cinco mosqueteros: Gabriela, Laura, Alberto, Mario y César.
Hace un par de días sorprendió a Camila con botas, careta y guantes. «Hoy limpio con ustedes», dijo y —como uno más— dejó de lado su puesto para “ensuciarse las manos”.


Eres espectacular Rita Karo, fue maravilloso compartir contigo y con este equipo de trabajo tan maravilloso durante estos 14 días. Excelente profesional y personas. ❤❤❤❤